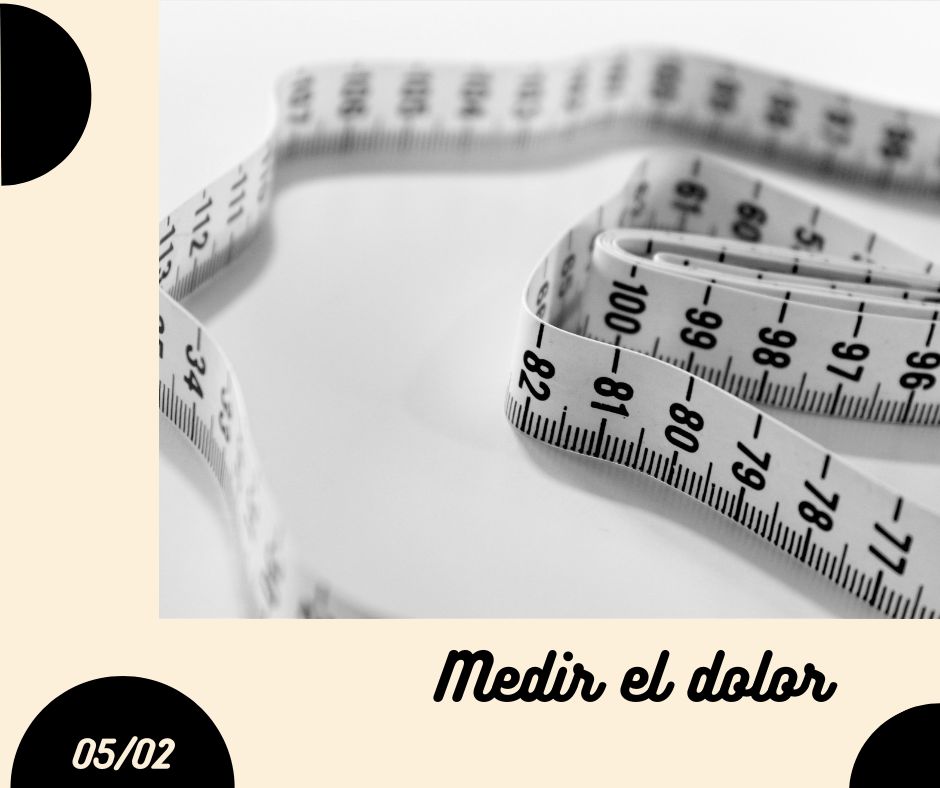Siempre he sentido una empatía tremenda hacia los animales, hasta el punto en el que me resulta literalmente imposible cruzarme con un perro o un gato por la calle y no pararme a hablar con ellos y acariciarlos. Sí, lo siento, soy de las que les habla a los animales, cuanto antes establezcamos esto, antes podremos avanzar.
Este amor hacia los animales debería ser tenido como algo positivo, pero, al parecer, a ojos de mi abuela me convertía en alguien con los estándares mal equilibrados. Digo esto porque cada vez que nos cruzábamos con un gatito o un perrito abandonado por la calle, yo siempre decía “jo, qué pena me dan los animales abandonados”, e, invariablemente, siempre, sin excepción, mi abuela respondía “pero ¿qué dices, niña? Pena los niños que mueren de hambre en África”.
A mí esta escala de empatía, esta forma de medir el dolor, siempre me ha parecido un error tremendo. Para empezar, porque mi simpatía y mi vinculación para con los perros abandonados no excluía, bajo ningún concepto, a los niños hambrientos. Y, en segundo lugar, porque jamás entendí que un niño hambriento en África fuese una cosa terrible, pero un niño hambriento en la puerta de la iglesia a la íbamos los domingos fuese algo que pudiese ser tolerado y debiese, en cualquier caso, ser convenientemente ignorado.
La conexión, la empatía y el cariño no tienen una escala universal, como tampoco la tiene el dolor. Sin embargo, los adultos que me rodeaban de niña se empeñaban en generar en las sobremesas de los fines de semana rankings de desgracias que siempre me parecieron extremadamente arbitrarios. ¿Por qué era mucho peor que fulanita se hubiese separado que que lo hubiese hecho menganita? Cada vez que preguntaba, la respuesta siempre era una argumentación peregrina centrada en elementos externos de la vida de esa persona -habitualmente mujer, jamás entendí tampoco por qué no era una pena que ellos se separasen, al parecer ellos no merecían esa lástima, no sé-. Que si ya era mayor, o que si tenía niños pequeños, o que si su madre estaba enferma. Todas cuestiones tremendamente reales, claro, y, por supuesto, necesariamente evaluables.
Pero… ¿cómo podían ellos estar tan absolutamente seguros de que el dolor de una era mayor que el de otra? ¿Qué les capacitaba para medir comparativamente, desde fuera, sentimientos tan extremadamente personales e intransferibles?
Con los años aprendí que la medida del dolor que los adultos de mi infancia empleaban era la medida de su propio dolor, es decir, qué consideraban ellos más o menos doloroso, más o menos terrible, medido desde sus estándares personales, desde su experiencia propia, desde su capacidad de proyectarse en situaciones que no habían vivido. Pero esa perspectiva, cualquier perspectiva, la verdad, siempre será sesgada.
Y he aquí una verdad inmutable y probablemente difícil de digerir: nadie puede medir el dolor. Da igual cuánto avance la ciencia, da igual que inventemos máquinas capaces de establecer la respuesta cerebral a determinados estímulos y concluir que este o aquel imput provoca más o menos respuesta en tal o cual zona, y, por lo tanto, genera más dolor. Porque el dolor, como la felicidad, tienen un componente experiencial que resulta extrañamente personal. Así que el mismo imput puede provocar en una persona una respuesta moderada, en otra una respuesta gigantesca, y en una tercera apenas resultar registrado.
¿Y qué significa esto? Pues, para ponerlo claro, esto significa que eso que dice tu tío Paco cuando te quejas de los cólicos menstruales de “os quejáis por todo, dolor el que pasé yo en Ceuta cuando el teniente me clavó una navaja en el hígado” es, como poco, relativo, y, probablemente, una sandez. Porque nadie podrá jamás comparar un dolor a otro.
Y esto es, por supuesto, aplicable a los dolores metafísicos. Eso de “ánimo, mujer, no pasa nada por que te despidan, peor es tener que deje tu mujer por tu mejor amigo, eso sí es una desgracia” es una comparación imposible. Es como decirle a alguien empapado tras caerse en el río que caerse en el mar moja mucho más. Pues cariño, dependerá… pero, sobre todo, que es lo importante de este análisis, moja. Así que no menosprecies, deprecies o infravalores jamás el dolor de alguien sólo porque creas que es infinitamente más llevadero que el tuyo.
Y párate a charlar con los perritos… aunque haya niños malnutridos.